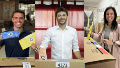Separación física, unión espiritual. Amores a distancia. Por Zoom, por Skype, guasap, Faceboook, Instagram, Twitter. Circula amor por allí, se puede dar y recibir.
Sí, hay odio también. Pero el amor vence al odio. Y hoy tenemos una imperiosa necesidad de abrazarnos. De ser con otres. De atravesar el miedo junto a las demás personas. Para eso hay que ser pacientes. Aprender de la paciencia: allí siempre aparece la respuesta, nos dijo alguna vez el maestro taoísta leninista Vladimir Ilich Tao Tse Tung.
Las enseñanzas de Vladimir sobreviven en el tiempo y eso que solo pasaron de boca en boca, porque las pestes de antes eran sin redes sociales. Pero bueno, como el mundo iba más lento, y nadie se andaba paseando de aquí para allá infectando gente en el Buquebús, los virus también.
El maestro, sin embargo, supo de aislamientos. Algunos fueron por decisión propia, por el ejercicio de ser con uno mismo. Pero les duraban poco: como máximo, a las seis horas rompía la promesa que se hacía de estar solo con él un buen tiempo, para gritar a los cuatro vientos que "en realidad siempre somos con los demás", que a nadie le gusta estar aislado, y pedirle a algún amigo que lo invitara a un asado. Y quién le iba a negar un asado a Vladimir Ilich Tao Tse Tung.
En cambio, su conducta fue irreprochable cuando en el año 1957 permaneció encerrado 47 días, 9 horas y 18 minutos, porque un nuevo mal, el Brahmavirus, se había propagado por el barrio Rucci de Rosario y no llegó a extenderse más porque la Municiplidad tomó la sabia decision de cercar ese sector de la ciudad e impedir el tránsito de personas de allí a Parquefield.
Sin vacuna ni antiviral efectivo, la capacidad de esperar es nuestra mejor arma, supo arengar el maestro, que tenía miedo, mucho miedo, porque el virus no miraba televisión ni escuchaba radio, y por lo tanto se reproducía geométricamente. Y pudo no solo pasar ese tiempo en calma, sino también contener con su voz a sus vecines, que en aquel momento eran vecinos porque el lenguaje inclusivo no existía y la inclusión tampoco.
Qué hubiera dado el maestro por, en esos momentos angustiosos, haber podido mantener una videconferencia por Zoom con sus grandes amigos: el novelista Tomasito Mann en Alemania, el fotógrafo Man Flay en París, el pintor Pablo Picaseso en España, y Ernesto Meningway en donde fuera que estuviera. O al menos por armar un grupo de guasap con Vito Nebbia y Vincenzo Di Moranti, que ya para entonces había inaugurado la célebre marca de ropa que lleva su nombre de pila y proveía al filósofo ruso-chino de camisas y calzoncillos.
Pero ni una clase de yoga por YouTube pudo hacer en aquella cuarentena Vladimir Ilich Tao Tse Tung, que se aguantó todo -las ganas de ir a dar clases a la facultad, de salir de bares, de ir a la cancha del club de los colores del anarquismo, su eterno deseo de amar cuerpo a cuerpo- y también dio todo lo que podía dar: la paciencia.
Con la mayor calma posible; sin dramatizarla, porque ya había suficiente drama en aquel país que también estaba en crisis y con gente desahuciada que realmente no estaba en condiciones de esperar.
"Estamos en guerra", nos dicen en estos días. En la guerra combatís o escapás. Guardarse es el escape de los que no somos soldados de esta batalla, dijo alguna vez el maestro.
Que soñó con disolverse. Hacerse tierra, agua, aire. Para después reconstituirse.
Pero no pudo. Y aprendió que para lo bueno y lo malo, ser uno y no ser todos (todes, diría ahora) es imposible. Por eso odiaba la muerte en cualquiera de sus formas, y amaba los goles, esos gritos de gozo colectivo en los que, entendía, circulaba amor, aunque en el mismo lugar -la cancha- también circulara odio.
Ya se dijo, cuesta no irse por las ramas cuando se habla de un hombre como Vladimir Ilich Tao Tse Tung. Pero lo cierto es que fue egoísta y aprendió a dejar de serlo, y eso no es poca cosa. Y que lo aprendió en aquella espera en aislamiento, en la que soñó con viajes, asados, amores, amigues, pero también temió perderlos. La paciencia, concluyó el maestro, siempre enseña.
Entonces, pudo pasar aquellos días más o menos bien. Leyendo, escuchando un programa de radio, hablando con alguien de ventana a ventana. Y cuando llegaban las nueve de la noche, salía, como todos, a aplaudir a los soldados de la salud pública, aunque lo que estaba por pasar aún no había pasado.
En esa situación no podía, o no quería, evitar llorar. Era un llanto de angustia, pero lo aliviaba como nada. Es que allí, en ese aplauso colectivo, habitaba la conexión con los demás. Uno podía estar en la suya, hasta pensar que era un día cualquiera. Pero en realidad todes estaban en la misma. "Con distancia física y cercanía espiritual, aquellos plausos de las nueve eran nuestro abrazo", explicó alguna vez Vladimir. Gracias, maestro.