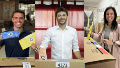Rouillón y Seguí, Rosario. Tiempos del Plan Abre. Año dos mil diecinueve. La funcionaria encargada de coordinar las tareas de reconstrucción del barrio camina con el cronista rumbo a la escuela Lola Mora. Una mañana de sol entre calles pobres y a esa hora despobladas. Las docentes salen a saludar, coincide con un recreo. El sonido de los chicos jugando, sus guardapolvos, los planes de “meterle con todo” a un lugar connotado con las carencias. Una postal como cualquiera en un lugar como cualquiera. Lionella Catalini, entonces funcionaria, junto a ingenieros y constructores, explica lo que mucho que falta. Las maestras dicen gracias. Solo eso. Gracias por venir, por estar. Gracias.
A los pocos metros de esa escena, en el mismo momento del recreo, una muchacha sentada en el cordón de una vereda y con una lata de cerveza transpirada en la mano, insulta intentando espantarlos en la recorrida. Acá ustedes no son bienvenidos. El forastero caminando esas calles donde también hay otros dueños.
“Esta niña ya no es niña, a ella no la podemos salvar de las bandas del narcotráfico”, dicen en la recorrida. “Todo lo que estamos haciendo es para evitar que los niños del barrio repitan esta historia”.
Quince años antes en Cabín 9, en el gigantesco establecimiento educativo ubicado entre calles bautizadas con nombres de pájaros y árboles: Ombú, Jilgueros, Casuarinas y Gaviotas, niños escondían entre los puños de sus guardapolvos bolsitas con pegamentos. Aspirar olvido en una bolsita, respirando el veneno de la pobreza.
Hay miles de postales más. Apilando cicatrices que hoy vemos en la adultez. Ataúdes con muchos de aquellos que no sabían que significaba eso que intentaban leer. La escuela, en esas trincheras, aparece como un anestésico para la culpa y la mímica que la sociedad exagera para no enloquecer. Los maestros ven y vieron todo.
Muchos años después de estas escenas el Gobierno de Santa Fe presentó un diagnóstico crudo sobre la situación educativa en la provincia. El ministro de Educación, José Goity, no dudó en calificarla como una “catástrofe educativa”, haciendo referencia a los bajos niveles de comprensión lectora y habilidades matemáticas de los estudiantes, y a la preocupante tasa de abandono escolar en el nivel secundario.
La palabra catástrofe no es exagerada. No es nuestra geografía solo la impactada en la mirada. Según datos nacionales aportados por Unicef, la mitad de la población adolescente no termina el secundario, incluso más del 20% ni siquiera lo comienza. Hay cifras mucho más altas en regiones del norte del país. Pese a que el analfabetismo en Argentina es bajo (1,9%), hay millones de chicos que no comprenden lo que leen o tienen enormes dificultades para resolver problemas básicos.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿quién es responsable de este fracaso? ¿Los gobiernos, los docentes, los sindicatos y sus mecanismos de discusión, la familia de los niños, los medios de comunicación, la industria cultural, tik tok, Instagram?
Lo mejor es repartir responsabilidades así nadie las tiene.
La llamada comunidad académica dispara fuego para todos los rincones del debate. Nadie sale vivo de allí. El Estado ha fallado en garantizar una educación de calidad. Durante décadas se han acumulado reformas parciales, falta de inversión en infraestructura, escasa formación continua para docentes y ausencia de políticas educativas de largo plazo. Aunque programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensada por Elisa Carrió y Jorge Bergoglio, entre otros a finales de los 90 y aplicada por Cristina Kirchner en 2009, ayudaron a sostener la escolaridad en sectores pobres, claramente no bastó para revertir los déficits de aprendizaje.
Pero tampoco puede ignorarse el rol de los docentes, especialmente en el presente. Muchos maestros y profesores trabajan en condiciones difíciles, pero también es cierto que una parte del cuerpo docente ha perdido la vocación transformadora. La enseñanza se ha vuelto burocrática, rutinaria, con escaso compromiso por innovar o adaptarse a las nuevas realidades de los estudiantes. Hay casos ejemplares, sin duda, pero la generalización del conformismo y el bajo nivel de exigencia se ha vuelto una constante preocupante.
Muchos maestros trabajan en condiciones difíciles, pero también es cierto que una parte del cuerpo docente perdió la vocación transformadora
La crisis educativa marca el paso de un presente enredado. Los adultos de este tiempo también fueron formados en un país que no priorizó la educación en las aulas. Las políticas educativas, el salario docente y los enfrentamientos entre el estado y la extorsión sindical han formado una constante excusa para detener el tiempo en un gigantesco lodazal donde es difícil salir.
No hay real dimensión del desastre. Muchos años discutiendo el sueldo y el bienestar de los docentes, y muy poco de la calidad educativa. Los gremios que organizan el descontento lograron ganar la batalla cultural e impusieron una mirada para también conservar el statu quo. En esa defensa gana claramente la comunidad conservadora. Un ritual donde los juegos para la opinión pública son calcados. Una crónica circular año tras año. Volver de las vacaciones en febrero, discutir salarios, proponer paros, votar y así. Masticar la bronca (funcionario o docente) de la victoria o el fracaso, pero muy poco transformado en el aula.
Para el Gobierno que difundió el estudio, las pruebas a chicos y los resultados demuestran que también hubo imprecisiones, datos que escondían los resultados en otros tiempos. Dominar y manipular la matemática con el mismo sistema que se escondía las cifras de inflación.
“No querían que se tome la fiebre. Era preferible no usar el termómetro o directamente romperlo”, argumentaron. La frase sobre el valor contenedor de la escuela para niños pobres desplazó la calidad de la enseñanza en el aula. “Desayunaban, pero no aprendían”.
Para el gobierno “la culpa de las políticas públicas permitió la sobrevida de un sistema defectuoso”. El trabajo mal pago de los docentes legitimó sus certificados truchos por enfermedad, faltazos sistemáticos, trampas con argucias gremiales para favorecer o incomodar a las dirigentes según el tiempo político. Los niños aprendieron de eso también.
Llamarlo catástrofe puede ser el primer paso para asumir la magnitud del problema. El segundo, y más importante, es dejar de mirar hacia otro lado. Hay un granito de arena en cada miembro de la comunidad académica que debe aportarse con urgencia. Debajo de los escombros hay siempre tierra fértil para nuevas raíces.