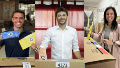"Dicen los trashumantes que los caminos se han hecho para ir, nunca para volver" (Atahualpa Yupanqui-El canto del viento)
El tren va. Arranca y de a poco algo queda atrás. Una estación, una ciudad, una historia, un recorrido.
La formación toma velocidad. Toda la que le permite la precariedad de las vías. Pasan personas y paisajes. Los barrios pitucos del norte de Buenos Aires, los árboles verdes y añosos del Tigre.
El tren va y se suceden las estaciones. Todas iguales. Los campos, la inmensa llanura. Cada tanto se ven hombres de a caballo, gauchos solitarios.
Son escenas no registradas aún en un viaje que empezó allá lejos y hace tiempo. Que no tiene un destino preciso, conocido. Pero que tiene destinos.
¿Donde quedan las personas, los paisajes, las historias de lo recorrido hasta aquí?
Este tren va. Esa es la cuestión: ir. Ir y descubrir. Ir y conocer. Ir, chocar, ir para otro lado. Y si en algún momento el tren va a un lugar por el que ya pasó que no sea volver, sino ir nuevamente, que no es lo mismo.
Porque al fin de cuentas, cuando uno vuelve nunca encuentra exactamente lo que dejó. Mucho menos lo que recuerda.
Para ir hay que tener memoria. Una base, tierra sobre la que avanzar. Pero también derecho al olvido, para poder liberarse de uno mismo, no atarse al pasado, que lo viejo no obture la ruta hacia lo nuevo. Y así dar espacio al vuelo.
Después, todo lo vivido está ahí: disponible en el disco rígido para recurrir a ello si hay que recordar. Ya sea por el sólo hecho de hacerlo, porque nos lleven los sentimientos, los relatos, la necesidad, el propio deseo de aprender, de tomar distancia y mirarnos.
Al fin de cuentas, si hay libertad, real libertad, se puede ir cuando sea, en todas direcciones. De una ciudad a otra, de país en país. Cruzar el océano, bajar en todos los puertos. Para atrás y para adelante; para adentro y para afuera. E incluso se puede ir de nuevo –nunca volver– a lugares donde ya estuvimos.
Y ese tren va. Está completo. Hay hombres, mujeres, niños, niñas. Hay cantos con guitarra, cacareos de gallinas enjauladas. Los sonidos se mezclan, los olores también. Por la ventanilla se ve un país con más vacas que gente (la soja vino mucho después), con trigales amarillos que se mezclan con los distintos tonos de verde.
El tren consume kilómetros. Acumula poblados y pequeñas ciudades en medio de la pampa: General Pacheco, Escobar, Campana.
A bordo del Estrella del Norte, en un vagón de clase turista, Vladimir Ilich Tao Tse Tung, el maestro taoísta leninista que inspira esta columna y a miles de personas en todo el mundo, viaja sin cruzar palabra con sus amigos, el músico Vito Nebbia y el ex músico Vincenzo Di Moranti.
Vladimir sólo observa. Esta vez no se hace preguntas, sólo deja que el viaje transcurra. Tiene los ojos achinados bien abiertos. Y mira. Las personas y los paisajes.
De a poco el sonido de la guitarra, la voz del cantor, se hacen cercanos. Traen una música sencilla, calma, que extrañamente consigue acallar toda la sinfonía de cacareos y conversaciones. Hasta el ruido del tren hace un inesperado silencio.
El hombre de la guitarra es morocho, tiene los ojos algo caídos, un gesto duro y que a la vez transmite calma. Cuando ve a los tres extranjeros se planta frente a ellos, pide permiso para sentarse, y se aprietan los cuatro en el asiento. Dice que sus padres le pusieron Héctor, pero que lo llamen Don Ata. Y que va a cantar una canción bien pampeana, La milonga del solitario: "Apenas mi voz levanto, para cantar despacito, que el que se larga a los gritos, no escucha su propio canto".
Vladimir, Vito y Vincenzo están conmovidos, cómo no. No todos los días se conoce un maestro, piensa Vladimir, nuestro maestro. Después de la canción viene la charla. Bah, charla: en realidad Vladimir, Vito y Vincenzo escuchan las historias del cantor, que se mezclan con mas canciones y caricias a la guitarra.
Mientras, el tren va. Y se suceden los pueblos, las ciudades. Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución, Arroyo Seco. De pronto, el campo deja de ser campo. Se interrumpe la llanura. Don Ata hace silencio. No es la primera vez que pasa por allí, pero siempre hay algo por descubrir. Por eso él siente que va, no que vuelve.
Una casilla, dos casillas, diez, cien, miles. Pibes descalzos corren entre las chapas y el polvo. Algunos saludan al tren que toca bocina para avisar su llegada, otros sacan la lengua. "Que he visto tanta pobreza, que yo pensé con tristeza: Dios por aquí no pasó", recita Don Ata.
Las vías son venas que llevan al corazón de la ciudad, donde hay otros paisajes, otras personas. La estación se divisa blanca, mucho más grande que las anteriores. El tren se abre paso ahora por una zona de silos y construcciones que no dejan ver que hay un río.
Vladimir, Vito y Vincenzo se paran, buscan el equipaje, comentan que el matemático Beppo Trevi los iba a ir a buscar. Se ríen al imaginar que debe haber calculado el minuto exacto en el que la formación detendría su marcha, para no perder tiempo en esperas absurdas. Y le preguntan a Don Ata si no quiere ir con ellos.
El cantor dice que no con la cabeza, y empieza con la guitarra: "Ahora me voy no sé donde, pa' mí todo rumbo es bueno".
Vladimir y sus amigos se bajan del tren. Vito Nebbia también lleva guitarra, pero él, que siempre tiene una canción nueva para mostrar, por primera vez en su vida prefirió dejarla en el estuche, pues entiende que hay veces que sólo cabe escuchar. Eso sí, una vez abajo del tren, mirá a Don Ata, levanta la guitarra enfundada tomándola del mástil como si fuera un trofeo, y le grita al cantor: "Nos volveremos a ver, amigo. O mejor dicho, nos veremos de nuevo".
El Estrella del Norte retoma lento su marcha, con destino final a una provincia que según les dijo Don Ata es la más linda de las lindas: Tucumán (no se engañen con Salta, lectoras y lectores). Ellos, en el andén, se abrazan con Beppo, que está feliz de la vida de que hayan llegado.
Agarran el equipaje y salen a la calle, una avenida ancha, en la que se adivinan, otra vez, personas y paisajes diversos.
Una pintada en una pared externa de la estación llama la atención de Vladimir: "No busques un lugar en el mundo. Bienvenidos a Rosario, bienvenidos al mundo". Y la firma: "Cachilo".
El todavía joven pero viajado Vladimir, el trashumante, el hombre sin patria pero con historia, siente algo que nunca había sentido, una extraña sensación de bienestar con lo que está viviendo en ese preciso instante, en ese preciso lugar, en ese aquí y ahora que constituyen ni más ni menos que su real realidad. Y agradece al cosmos. No todos los días se conocen dos maestros. No todos los días se tiene la sensación de llegar por primera vez a casa.