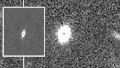Las luces y la Policía espantan de la plaza a los desposeídos de la ciudad. Ya son más de las 10 de la noche del martes, uno de los días más helados en Rosario y el frío extremo obliga a replegarse en los rincones y cubrirse de papeles y bolsas. Un badén que rodea el edificio de la facultad de Derecho, en Córdoba y Moreno, hace las veces de cama para Araña y Ariel que se encajan entre mantas y cartones. Juan Pablo y Enrique, ambos voluntarios del Refugio Sol de Noche, se acercan con cuidado, masticando un acento amable que los invita a ir a dormir al micro solidario. Que vamos, que nos acompañen, que hace un frío tremendo, que en el cole van a estar rebien.
El micro, un gigante de dos pisos con 27 asientos coche cama, calefacción y disponibilidad de agua, café y alfajores, los espera estacionado por calle Córdoba, en pleno Paseo del Siglo. Conducido por Diego, partió cerca de las 22 de la explanada del museo Castagnino para darle comienzo a la primera jornada –el jueves anterior se concretó una experiencia piloto de modo satisfactorio– de la iniciativa impulsada por la empresa Flechabus, en coordinación con la Municipalidad de Rosario y las organizaciones sociales Refugio Sol de Noche y Rosario Solidaria con vasta experiencia en la atención de personas en situación de calle en la ciudad. La idea es salir dos veces a la semana hasta agosto, sumando plazas a las dispuestas por el Estado local en los refugios y así evitar que la gente se exponga a una hipotermia.
Araña agradece mientras se zampa una factura, pero no. Prefiere la incomodidad de su pequeña cueva a cielo abierto. Ariel, en cambio, acepta. Sacude la modorra en la que lo hundió el frío implacable, se levanta y tras recoger un abrigo y una mochilita que son todo lo que posee, camina junto a los voluntarios hasta el coche, bajo la promesa de unas horas deambulando por la ciudad, reclinado en un gran asiento de cuero para, pasada la medianoche detenerse, y dormir sin riesgo. Tiene 17 años y hace 4 meses que vive en la calle; el Araña es su compañero de supervivencia.

El chico sonríe. Deja sus cosas en la baulera del micro y trepa al segundo piso con un cafecito. Es uno de los tantos jóvenes que poblaron la calle desde la pandemia: “Hay un incremento de gente y muchos chicos jóvenes atravesados por cuestiones de adicciones y problemas intrafamiliares e interbarriales”, asegura Juan Pablo sin sacar la vista de las ventanillas, en busca de más gente para rescatar de la profundidad de la noche. “Se escapan de las bandas narco que les toman la casa y los terminan expulsando, entonces, una familia que medianamente tenía una casita en una zona humilde en la periferia hoy no tiene dónde ir”, advierte.
Desde 2011 asiste a personas que no tienen casas para habitar y deben rebuscársela como sea. Le pone ganas, amor y cuerpo. Dice que es “un modo de vida”, incluso formó una familia con una mujer que también colabora en el refu, como llaman a Sol de Noche, actualmente en obra. “Hay nueva gente en la calle, no es más la figura del viejo de la bolsa. Nosotros tenemos roce con los más grandes que manejan ciertos códigos, con los chicos es totalmente diferente. Muchos están quemados, con consumos realmente muy severos y con muy poca expectativa de mejorar. Es un trabajo muchísimo más profundo, más intenso y con poca expectativa de que pueda llegar a dar resultado. Es muy triste, pero es así”, lamenta.
Arriba, ya estiran las piernas unos seis hombres que se van aclimatando al calor de la calefacción al palo del micro. Rodrigo tiene 30 años y le siente “olor a mujer” al café. Dice que está en la calle desde chico, que terminó el secundario y que viajó por Latinoamérica y varias provincias argentinas. Basta sentarse a su lado, para que empiece a filosofar: el cosmos, el individuo, la arbitraria libertad. “Leo bastante pero no tengo tiempo, yo conocí el infierno y también lo bueno. Sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Conozco el juicio, el sacrificio, abandonar amigos, novios y novias. Vivo desapegado, conozco la riqueza del espíritu, la ola es más grande que uno”, reflexiona.
Más adelante, Claudio y Hugo ocupan los primeros asientos que ofrecen una vista privilegiada del camino. Sin reserva, cuentan que se conocieron “luchándola” en la calle. El primero es todo un vitalicio, en cambio Hugo se encuentra sin hogar desde hace apenas 10 días. Es pintor y solía vivir solo en una casita en Granadero Baigorria, pero de a poco, se fue quedando sin trabajo y tuvo que buscarse un rincón a la intemperie.
“Está todo tan mal que quedé en esta situación, de tener que vivir en la calle”, manifiesta con ojos cansados, aunque distendido por el confort de la butaca reclinada. Es un momento de tregua, de aflojar la tensión y el acecho, de relajarse con runrun del motor. “Este servicio es muy bueno, voy a volver el jueves”, adelanta. Los pocos días que lleva errante ya lo instruyeron sobre la aridez del pavimento, aunque también de la posibilidad de conectarse con otros: “Me hice amigo de él anoche justamente –dice sobre Claudio–. Comimos juntos en la plaza de Oroño y Pellegrini, con los excombatientes de Malvinas”, relata e intenta darse ánimo: “Es difícil vivir así pero vamos a salir”.

La resistencia
Mientras, el bondi avanza hacia Moreno. Acaba de subir Oscar, más conocido como Patán. Sin mucho preámbulo, se incorporó de sus cartones tirados en el suelo, plegó la cobija y saludando y sonriendo a todos, se metió en el micro como si entrara a un hotel de lujo. Atrás quedó un hombre que dormía en el palier de un negocio de al lado, totalmente cubierto por trapos y plásticos. “Me sacó cagando”, resume Flavio, otro voluntario de Rosario Solidaria, quien al igual que su compañera Paula, se han vuelto expertos en rebotar y seguir intentando.
La resistencia al colectivo es la misma que despliegan muchas personas “sin techo” a la hora de concurrir a un refugio. Un espacio conquistado en alguna esquina u obra en construcción que les permite habitar y ganar unos pesos cuidando autos o pidiendo, y el apego a una rutina durísima pero incorporada como modo de vida, los retiene a cielo abierto. Las disputas que se despiertan entre ellos, la desconfianza y la incredulidad en general, también ofician de obstáculos. “Gracias, pero yo me rancheo acá, tengo mis cosas. Les acepto el café, pero paso bien el frío”, dice un muchacho de 38 años con varios años de calle en el lomo, cartones en mano y a quien la campera apenas le deja los ojos descubiertos. El colectivo sigue su recorrido.

Nadie lo corre, nadie pide subir. El calor chiquito que despiden las mantas es suficiente para inmovilizarlos. Cuesta mucho sacarlos de ese sopor que en una noche helada como ésta, con cero grado, puede convertirse en una trampa mortal. Pero Paula y Flavio, voluntarios justamente, tienen una determinación imbatible y consolidada. Es así que se bajan del micro, que opta por transitar en las avenidas más anchas debido a su gran tamaño, y buscan una por una a las personas. Pueden localizarlas porque están al tanto de sus rituales y recorridos a partir de los desayunos que reparten por las mañanas.
Es medianoche y empieza a caer la helada. Sin embargo, la caminata rápida y sostenida los distrae del frío. Una recorrida veloz por la plaza López confirma la actual escena: la gente en situación de calle ya no se asienta en las plazas porque se han remozado y la luz instalada para promover condiciones más seguras les quita privacidad. La Policía también los corre siendo tan visibles. El próximo paso es seguir a pie hasta Pellegrini, en donde suelen pernoctar trapitos. Daniel es uno de ellos, saluda a la dupla con confianza porque los conoce. “Gracias chicos, son reamables pero un hombre de la iglesia me dio 100 mil pesos y me voy a pasar la noche en un hotel así me baño”, sorprende con los billetes en mano.
Aunque tiene sus propios planes, acompaña a los voluntarios hasta el borde de la vereda. Detrás de un kiosco de revistas, una especie de carpa fue improvisada por Mario, quien desde su interior, se niega a subir al micro sin que se le vea la cara. Flavio y Paula intentan convencerlo, "¿por qué no te venís con nosotros, que podés dormir calentito y a la mañana te damos el desayuno?". No hay nada que hacer más que seguir.

Por San Martín, camino a Montevideo, la ciudad está desierta. Un muchacho que cuida autos también agradece la oferta del nuevo micro, pero no se engancha. “Hace 11 años que duermo acá”, se excusa. Les cuenta a Flavio y a Paula sobre otros chicos que ha visto deambular, confirmando que están por acá. Mientras, el cole se adelanta por Pellegrini y la otra pareja compuesta por Juan Pablo y Enrique hacen lo suyo en manzanas linderas. Hay que peinar la zona.
Enseguida se cruzan con Brian, un muchacho que fuma tieso por el frío junto a otro joven, quien advierte que él sí tiene casa. Más tarde, va a acompañarlo hasta el colectivo para abrazarlo, tetrabrik en mano, apurando las últimas pitadas a un cigarrillo. Antes, ambos conducen a Flavio y a Paula hasta el palier de un edificio de Mitre al 1600 donde se encuentra Diego, un amigo que también accede a pasar la noche a bordo. Reúnen colchones y frazadas, los enrollan y los meten en un balcón de una casa antigua. De esta manera continúan, más livianos, hasta el coche. Solamente acarrean unas mochilas y una botella de alcohol puro que para uno de ellos, según confiesa, es indispensable para vivir.
“Ustedes hacen filantropía, ¿saben lo que significa?”, lanza a los operadores, que lo dejan explicar: “Yo no soy muy erudito, pero sé el significado –los chicanea–. Bueno, es lo que ustedes hacen, esto de trabajar por amor al otro. Gracias che”, vocifera para luego sumergirse en el asiento que le toca.

Mujeres
La Municipalidad de Rosario acompaña la movida otorgando las viandas que reparten los excombatientes y estando a plena disposición para lo que sea necesario. Así lo explica el subsecretario de Abordaje integral, Gabriel Pereyra, quien confirma que unas 800 personas viven hoy en las calles de Rosario. “Estamos preocupados porque se ha complejizado la problemática, por eso lo abordamos como una política de Estado en Rosario”, señala y destaca que esta población está atravesada por la pobreza extrema, por consumos problemáticos y el quiebre de los lazos familiares. Todo un combo.
Débora encarna esos ingredientes en su cuerpo delgado y encorvado por la dureza del invierno. En la esquina de Pellegrini e Italia, los voluntarios la encuentran en la faena de hacerse de algo para comer. Tiene 40 años y hace dos semanas que se quedó sin un lugar para vivir, luego de que la despidieran de la casa en la que limpiaba porque ya no le podían pagar el sueldo. Expulsada a la calle, hizo migas con otra mujer de 46 años, de quien se volvió su sombra. Es por eso que desea subirse al micro con la condición de que vayan a buscar a su compañera. “Si ella quiere quedarse, yo me quedo pero si dice que no, yo me voy con ella a la plaza”, destaca con voz suave, y acepta esperar en el colectivo a que concluyan la búsqueda de personas en las inmediaciones para después dirigirse a la plaza Libertad donde se encuentra la amiga.
“Nunca tuve una compañera así, que me brindara una frazada, un colchón para poder dormir. Me fue enseñando cosas que yo no sabía para poder sobrevivir. Me enseñó a pedir comida en los bares. Hay noches que anda mucha gente dando vueltas que no conocés, hombres en su mayoría. Pero, muchos son personas buenas que nos traen comida o alguna campera. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. Nunca me robaron”, desgrana con la mirada fija, sorbiendo de a poco la infusión. El micro está detenido en Pellegrini y Balcarce con la puerta abierta. Débora no soporta la espera, termina su alfajor y se vuelve a perder en la noche. Sin dudas, en la próxima salida que realicen, los voluntarios irán a buscarlas a las dos. Aunque hoy se les escapen, ya se tendió un puente.

Hora de dormir
Falta poco para la una de la mañana y el micro solidario llega a destino. Diego, el chofer, estaciona frente al laguito del Parque Independencia donde permanecerán hasta las 6 de la mañana. El plan acaba con el traslado de cada uno al lugar en el que fue recogido, donde se les entrega café caliente, magdalenas y alfajores de desayuno.
Pero faltan algunas horas para eso. Como si fuesen chicos que se niegan a ir a la cama, los 13 varones que ascendieron al micro, ponen excusas. Piden agua o café, van al baño, deambulan por el pasillo. Algunos requieren cinco minutitos y bajan corriendo a fumar un cigarrillo aspirando la humedad del parque. A pesar de que el termómetro descendió a menos cero, están en patas o solo llevan medias porque dejaron las zapatillas arriba. Se ríen distendidos, algunos se conocen de la calle o de los refugios y sellan el reencuentro con un abrazo.
Juan Pablo, Paula, Flavio y Enrique corren de a una las cortinitas de las ventanas y apagan las luces. Los 13 ya están a bordo y se esfuerzan en mantener silencio, envueltos por la tibieza de un refugio que, aunque provisorio, les regala por una noche la posibilidad de soñarse seguros y en paz.